
Para evitar cualquier interrupción, a los dos meses Ponge se mudó a su casa de campo, a las afueras de la ciudad. El inicio de su obra requería una atmósfera apropiada: sólo el silencio y la paz del bosque podían brindarle las condiciones que necesitaba. En realidad, se supo después, Ponge inició una búsqueda espiritual; sobre la base de una disciplina férrea, el célebre autor de El pensamiento aristocrático: las trampas del estilo en Platón, Nietzsche y Ortega y Gasset hurgó en su interior para encontrar la piedra de toque de su monumental obra. Según afirmaron allegados a su persona, se encerró para encontrarse a sí mismo. Tamaña tarea requería una concentración y convicción inexistentes en una persona común. Este encierro duró aproximadamente un año. Ponge mismo le envió una carta a un colega y amigo suyo —el también escritor y crítico literario Federico Quiroz— donde afirmaba “haberse encontrado a sí mismo” y sentirse “lo suficientemente seguro para iniciar su arduo trabajo”. A partir de ese momento las cartas a Quiroz se convirtieron en el único nexo entre Augusto Ponge y el mundo exterior, es decir, todos aquellos que estaban excluidos de su obra magna. Quiroz, en una entrevista publicada en una conocida revista del medio, Dédalo, confió que “Ponge se ha dispuesto un riguroso cronograma de trabajo: todos los días de ocho de la mañana a tres de la tarde se dedica exclusivamente a la escritura de su libro […], los tiempos de refrigerio y descanso duran apenas diez minutos, y se dan solo dos veces en la jornada, exactamente a las once de la mañana y a la una de la tarde, ritual que se repite diariamente, porque, eso sí, Ponge no descansa ni los domingos”.
En sus cartas, Ponge también se muestra abrumado por el desorden que reina en su casa, le confiesa a su fiel amigo Quiroz (que a la muerte del genio se convertiría en su albacea literario) que le “parece lamentable tener que ocuparse por el orden del mundo cuando la ordenación del cosmos, que es el corazón de mi proyecto, se da día a día en las páginas que transcribo”. Quiroz, siempre perspicaz a los designios del maestro, intuyó que era necesario enviarle un ama de llaves cuanto antes. En una semana, consiguió y embarcó a una muchacha modesta y ligeramente hermosa —con la clara intención de no perturbar el ritmo de su escritura—. Ponge recibió la noticia con agrado, más aún cuando contempló a la muchacha; le encomendó el cuidado de la casa, su limpieza y organización, y le entregó un manojo de llaves —excepto aquella que abría la puerta de su despacho, espacio donde se realizaba su digna tarea—. Cuando la joven entró a la cocina, revisó el baño e inspeccionó las habitaciones ya había anochecido; cogiendo una vela, que resaltaba las facciones de su rostro que delataban asco o aturdimiento o rabia, recorrió toda la casa. A la mañana siguiente, mientras Ponge escribía febrilmente, ella limpió, trapeó, repuso, compensó las formas perdidas y devolvió la claridad a esa pequeña casa abandonada en el bosque. A las tres de la tarde en punto, cuando Ponge abrió la puerta de su despacho, percibió el delicado aroma que se había apoderado de sus aposentos. Meses después, Ponge le escribió una afectuosa carta a Quiroz donde le agradecía por la “brillante idea que has puesto en práctica: he pensado (aún no lo he decidido) dedicarte mi libro”. Quiroz cuenta en sus memorias que cuando leyó esas líneas casi se quiebra en llanto.
Habían pasado casi diez años desde que Ponge se encerrara a escribir su primera y única obra. Durante ese lapso de tiempo Alfaguara ya había comprado todos sus derechos, según se sabe, a un precio muy alto para un texto del cual no se conocía aún ninguna página. Fue por esas fechas que el especialista ruso Vladimir Karanog, mundialmente reconocido por sus trabajos sobre Franz Kafka, Thomas Mann y Gustave Flaubert, publicó un celebrado artículo titulado “La escritura infinita: apuntes sobre la novela inédita de Augusto Ponge”. En setenta y cinco páginas, y con letra muy apretada, Karanog sostenía la tesis de que “no cabe ninguna duda: Ponge está escribiendo una novela. Lo demuestra la predilección novelística que ha primado en sus trabajos críticos”. Karanog realizó un recuento agudo, preciso y riguroso, incluyendo en su análisis textos de ubicación imposible. Ponge nunca había dicho con exactitud a qué género pertenecía su libro: era una novela, según Karanog, no cabía duda alguna. Quiroz envío la traducción del artículo a Ponge, quien nunca afirmó ni negó las ideas de Karanog. Se supo que acompañado por su ama de llaves, un atardecer, mientras bebía café, después de haberlo ojeado por un par de minutos, Ponge lanzó el artículo por la ventana hacia el jardín, justo sobre abono que alimentaba un bellísimo rosal. Esta anécdota que se filtró, nadie sabe cómo, dividió a la crítica especializada. Para Karanog y un grupo importante de renombrados estudiosos internacionales no cabía la menor duda: Ponge había sido descubierto, su propósito había sido revelado por el vibrante ojo crítico del hermeneuta ruso. Para todos aquellos autores que aborrecían del estilo y de las ideas de Karanog la acción de Ponge no significaba más que el rechazo llano y brutal del maestro ante un análisis famélico y endeble. El abono y el rosal fueron objeto de una exégesis prodigiosa por muchos especialistas, que se habían convertido en los comentaristas de una obra todavía inexistente.
El corpus crítico sobre la obra de Augusto Ponge creció de manera desmesurada en los diez años siguientes. Fueron capitales para la historia de la recepción crítica de la obra el estudio que le dedicó la exégeta chilena Claudia Reyes, Poesía y tiempo: análisis narratológico de los ensayos de Augusto Ponge (fue notable la acerada polémica entre Reyes y Karanog: la crítica chilena denunció “el abuso logocéntrico y la lógica binaria que predominan en el artículo del crítico ruso; Karanog no ha descubierto el género, lo ha impuesto”), y el brillante ensayo de Eliot Justan, “Los fragmentos de la verdad”, donde argumentaba a favor de una obra posmoderna, en la cual el fragmento es la base de cualquier totalidad estética. Para Justan el ejemplo más evidente de esta obra era la “escritura incandescente y ascética de Augusto Ponge”. Quiroz, por medio de envíos y correos constantes, informó a Ponge sobre todo lo que sucedía, de manera pormenorizada. No hubo artículo, ensayo, reseña, documental, crónica, libro o compilación de la cual Ponge no tuviera noticia. Él jamás se pronunció. Había alcanzado, según cuenta Quiroz en sus memorias (que fueron un éxito de ventas y se convirtieron en poco tiempo en uno de los best sellers más importantes de la historia editorial de su país), “un estado espiritual tal que nada, absolutamente nada, podía perturbarlo. Había superado a la naturaleza. Había superado al mundo. Todo su ser se concentraba en cada una de las páginas de su obra maestra. Poco le importaba si era una novela, un libro de relatos, un extenso poema en prosa o un conjunto de aforismos, o incluso todo eso unido en una vertiginosa maraña de espíritu y sangre”.
Ponge se negó a publicar cualquier tipo de anticipo: había llegado a la certeza de que su escritura solo podía concluir, de manera magistral, con su muerte. Años después, cuando Quiroz publicó el correo que mantuvo con el maestro, se hizo célebre el siguiente fragmento:
Este párrafo fue citado innumerables veces y, tal vez, fue el responsable de la segunda arremetida de la crítica. Se discutió fervientemente sobre el significado del término “universo”, “escritura” y “autor”. Para muchos, Ponge no sólo había renovado la escritura creativa en todo el continente, sino había transformado la crítica, creyeron percibir en sus cartas una clara tendencia posestructuralista, digna de Foucault o Derrida. Ponge inyectó nuevas energía a la literatura nacional. En pocos años se convirtió en referencia ineludible en cualquier curso de literatura universal del siglo XX. Todo aquello que estuviera relacionado con él fue estudiado, analizado, seccionado, disecado por los estudiosos de la literatura. Las universidades europeas lo consignaron como uno de los principales renovadores de la escritura contemporánea. “Su ambición desmedida y su prosa imposible son un ejemplo a seguir por la novel generación de escritores”, afirmó el ya muy enfermo y viejo Karanog, quien había dedicado la mayor parte de su vida a descifrar la “misteriosa y punzante pluma del más complejo escritor de nuestro tiempo”. En el 2010, Ponge tenía noventa y cinco años y fue invitado al Congreso Internacional Ficción e Identidad en la escritura de Augusto Ponge (el vigésimo sétimo que se realizaba sobre su obra), evento que se llevó a cabo, con el afán de homenajearlo, en la prestigiosa Universidad de Kalicrabia. En la justificación del Congreso se afirmaba que “no basta cualquier tipo de homenaje a un escritor que por medio de sus cartas y comentarios [aparecidos en las comunicaciones de Quiroz con la prensa] ha transformado de manera sutil y efectiva la historia literaria de nuestro tiempo: nuestra institución se une al coro que reconoce la valía de uno de los grandes, sino el más, creadores que ha dado esta tierra”.
Ponge, que había rechazado este tipo de invitaciones durante toda su vida, aceptó. Sólo iba a asistir a la última sesión para dar las palabras finales de agradecimiento. Algunos afirmaron que presentía su muerte, esa condición lo obligó a dejar su recinto por primera vez en casi cuarenta y dos años de trabajo incansable. Ponge llegó acompañado por una delgada señora que le servía de apoyo y por un grupo de cuatro muchachos que mantenían un fugaz parecido físico con él. Cuando llegó, el auditorio entero quedó estupefacto, el silencio de apoderó de todos; los ponentes que estaban sobre el estrado callaron y se pusieron de pie y, casi al unísono, todos los asistentes hicieron lo mismo: durante quince minutos todos aplaudieron hasta que sus manos comenzaron a arder, e incluso cuando la hinchazón era más que evidente, algunos persistieron hasta dañarse las muñecas y agarrotarse los músculos. Ponge ni se inmutó ante tremenda muestra de respeto y admiración. Cogido de la mano de esa extraña señora, que era casi un amuleto y que no se separaba ni un solo instante de él, subió al estrado, cogió el micro y quiso decir algo y no fueron palabras sino un puñado de sangre lo que brotó de sus labios. La concurrencia entró en shock: Ponge, que ni siquiera en ese momento separó su mano de la mujer que lo acompañaba, cayó sobre la mesa de ponencias: cayó como cae un bulto, como cae un pedazo de yeso sobre el pavimento. Su sangre se extendió por toda la mesa, la señora hacía lo imposible por revivirlo. Casi de inmediato subió a la tarima un hombre que dijo ser médico e inspeccionó al genio. Su rostro se deformó en una mueca terrible: había muerto. El viaje había sido demasiado para él, era más que evidente. Obligarlo a realizar tan terrible periplo a la edad que tenía había sido algo descabellado.
El país entero se sumió en un luto que duró meses. Casi todas las casas del país, conocedoras del valor y de la calidad literaria de Ponge, izaron una bandera negra en señal de duelo. En el testamento de Augusto Ponge, “el escritor más universal de nuestra tradición literaria”, se estipuló con claridad que solo Federico Quiroz podía acceder a sus papeles inéditos. Quiroz, que ya anticipaba ese honor, asumió su rol, no sin una falsa modestia. Él (por lo menos eso pensaba) era también, en parte, artífice de esa obra maestra. Apenas recibió la llave del despacho de Ponge, subió a su automóvil y durante dos días manejó sin parar ni dormir. Cuando llegó a la casa de su amigo, descendió sin mostrar el mínimo cansancio. Lo recibió la misma mujer que había acompañado al maestro en sus últimos momentos, llevaba un vestido negro larguísimo: solo en ese momento reconoció sus facciones, sus rasgos, su rostro lo regresó en el tiempo y no pudo negar lo evidente. En el jardín, dentro de la casa y en el patio interior corrían algunos niños semidesnudos y felices, presas de una algarabía inquebrantable. Quiroz entró y al ver a alguno de los muchachos que habían asistido a la ceremonia, al ver el luto que portaban y la tristeza de sus rostros, comprendió en el acto. No pensó. No dijo nada. Se redujo a señalar la puerta del despacho y, ante la aprobación de la mujer, se dirigió expectante hacia ella, con la llave en la mano.
Sus manos temblaban, el mero contacto con la llave lo mantenía en vilo: abrió la puerta y no encontró, como esperaba, un altar ni un mueble donde las páginas escritas por Ponge reposaran. Desperdigadas, pegadas sobre los muros, debajo de los muebles y encima de ellos una cantidad inaudita de páginas poblaban la habitación. No se podía ni siquiera caminar sin vulnerar algún precioso papel. Quiroz tenso y ávido por sorber aquella escritura que había querido descubrir hacía años, sabiendo que el raro honor de la primera lectura le correspondía a él, y únicamente a él, cogió el primer papel que tuvo a la mano, lo recorrió con calma, contempló una a una las letras, completó la frase y quedó extasiado. Comenzó a revisar la segunda frase: se detuvo, pensó, dudó. Reinició la lectura. La tercera y la cuarta frase se continuaban sin dificultad y la quinta y la sexta y la sétima. Molesto dejó de leer y arrojó al piso la página intacta e intachable. Cogió al azar otra y otra y otra. Su desconcierto no podía ser mayor, no importaba cuál de ellas levantara todas, absolutamente todas, decían lo mismo. Con una letra clara y con un pulso constante, una y otra vez, la misma frase surgía: Quiero escribir. Quiero escribir. Quiero escribir.


















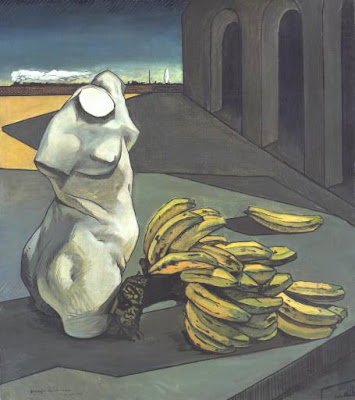





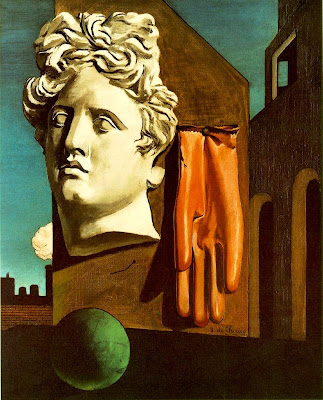



.jpg)





























